¿Para qué necesito pagar un espacio “de paso”, que apenas uso, para llegar al ascensor? Ésta y otras cuestiones similares son las que el arquitecto José Manuel Sanz se plantea en su último artículo de opinión

Hoy escribiré sobre los espacios intermedios y las transiciones entre lo público y lo privado
El paso entre unos y otros es un tema de primer orden en la arquitectura, en realidad lo son siempre las transiciones entre ámbitos distintos, tanto en la ciudad como en el interior de los edificios.
La calle, la plaza, los parques han sido siempre los espacios de todos. Pero cuando franqueamos una puerta o una verja que nos muestra sus signos de cierre, sabemos que nos estamos adentrando en el dominio de unos pocos y que esa “invasión” ha de ser consentida por alguien
Voy a centrarme en el tejido doméstico de la ciudad que, por ser el más común, es el que más nos interesa.

Tras la cancela o puerta exterior nos adentramos habitualmente en un portal. Su configuración y dimensión depende de la importancia y tamaño del edificio, su organización y numero de escaleras...ascensores.
Demasiadas veces este espacio intermedio ha sido reducido a la mínima dimensión normativa. Ante el desmesurado precio actual de las viviendas, los promotores tratan de reducir su tamaño, pues su coste habrá de ser repercutido proporcionalmente en el de aquellas y en su porcentaje de participación comunitaria. Esto ya era práctica habitual en las viviendas más económicas, pero amenaza con extenderse por la espiral de costes y el creciente pragmatismo al que se ven abocadas las generaciones más jóvenes:
¿para qué necesito pagar un espacio “de paso”, que apenas uso, para llegar al ascensor?
Sin embargo, las transiciones desde la calle o la plaza a los recintos privados han dado lugar a espacios hermosos de la arquitectura. La excelencia la encontramos, naturalmente, en los palacios o casas palaciegas. Podríamos señalar miles de casos, pero recordemos, por ejemplo, el impresionante zaguán de la casa Milá (La Pedrera) de Gaudí en Barcelona, con la imponente escalera que anuncia el movimiento continuo que preside el edificio. Lo mismo podríamos decir de tantos edificios modernistas aquí y allá. Estos zaguanes suelen crecer verticales, buscando la luz en continuidad con los vestíbulos de las plantas. Junto a las cancelas de los ascensores, los frisos, las barandas…son el escenario de artesanos maravillosos que convertían cada detalle en una joya.

También en cualquier casa distinguida de pasados siglos o incluso en las viviendas burguesas de los ensanches de nuestras ciudades desde la segunda mitad del XIX, podemos encontrar magníficos ejemplos, que hoy son, afortunadamente, objeto de protección.
Estos primeros espacios han sido siempre apreciados por ser una presentación-signo externo- del edificio y de sus propietarios, pero están siendo lamentablemente devorados por la necesidad, en tantos casos, de abaratar los costes.
Desafortunadamente han desaparecido también la mayoría de esos artesanos y la calidad de los oficios artísticos. Los pocos que quedan, solo podremos encontrarlos-no será fácil- contando con unos presupuestos muy generosos para la rehabilitación de edificios singulares.
No siempre esos espacios de “presentación” y acceso del edificio, son concebidos como interiores. El mismo citado zaguán de la Pedrera se configura en realidad como un patio.
Los grandes patios de honor o ceremoniales están presentes en todas las arquitecturas europeas, en sus edificios singulares y también en las grandes manzanas de viviendas. Son espacios magníficos pero no me refiero a ellos sino tan solo a los de escala doméstica.
La secuencia de entrada, a través de un patio de dimensiones contenidas, ha sido frecuente en toda la arquitectura mediterránea y sur de Europa. Podemos encontrarla igual en las ciudades italianas como en Mallorca o el levante peninsular. El patio aparece iluminado al fondo, tras el espesor de una o más crujías del edificio que aquella llamada invita a alcanzar.
Un patio en sombra es un almacén de aire mas fresco que saluda al que lo cruza, pero es también la oportunidad para una apuesta especial, tal vez para la escalera singular, la fuente o la clepsidra (villa Barbaro, Palladio) y en todos esos lugares hay maravillosos ejemplos de lo que digo. Cuando el patio se cierra, se agradece la cancela metálica que lo deja entrever, iluminado al fondo.

Escribo esto porque asistimos habitualmente al desprecio de estas soluciones y el descuido de todo este proceso de entrada. Aunque en edificios de cierto nivel económico se sigue cuidando - con el mismo propósito de significación- es necesario insistir en su importancia.
Es una pena que, por evitar que se puedan usar estos accesos y tránsitos de manera inadecuada y, principalmente por aquellas razones económicas, sea frecuente la solución de una simple puerta casi enrasada al borde de la vía pública. Se pierde así el sentido de acogida en sombra o la amable protección frente a la lluvia. El patio mismo se reduce al mínimo hueco vertical permitido para la simple ventilación de locales habitables en los pisos. El fondo de ese patio, un lugar tantas veces invisible, tantas veces descuidado, lugar de nadie, donde se arrumban sobrantes o instalaciones a la vista.
Recordamos el precioso poema de Lorca que los aludía y que he usado tantas veces en mis clases:
“Mil panderos de cristal hieren la madrugada”
...hurgando en la memoria del tamborileo de la lluvia al caer y retumbar sobre esos objetos abandonados en su fondo.
Podemos ver patios con matices distintos en el Sur y todas las ciudades y pueblos mediterráneos. El recorrido por el barrio gótico de Barcelona o por las calles de Palma supone una continua lección de un tipo de patio que aporta sosiego; sobrios, pero con aire monumental, más cercanos a la arquitectura italiana. En Andalucía… Córdoba, Sevilla, Cadiz… los patios profundos, se vuelven, a la luz, pinceladas de color regaladas a la calle.
La calidad de estos lugares cuando contamos con ellos, cuando los vemos y usamos a diario, son alimento para el ánimo y el espíritu. Es bueno que sepamos encontrar, en cada caso, siempre que sea posible, soluciones que recojan el concepto y profundo sentido de esos espacios intermedios.
Las normativas deberían favorecerlos, eliminando esos tránsitos del cómputo de la edificabilidad para que puedan nacer más generosos en la imaginación del arquitecto. Se compensaría de esta manera su coste – que puede ser moderado- con una cierta edificabilidad remanente.
Para reencontrarnos, aun con otro lenguaje, con estas posibilidades espaciales, y no sentirnos solos en este deseo, será necesario que muchos ciudadanos recuperen una sensibilidad perdida desde la infancia; desde la torpe, mediocre, ramplona y resultadista educación que muchos de ellos reciben o han recibido en tantos colegios desde hace ya demasiados años.
Tal vez, con el tiempo, recuperaremos, a la vez, el buen gusto por los detalles y a esos artesanos perdidos.



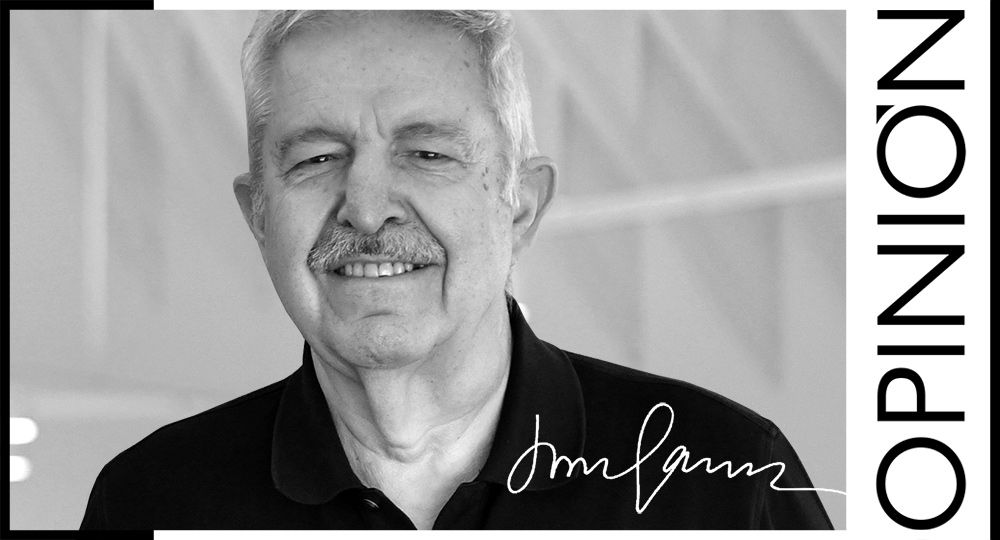 Los espacios intermedios: entre lo público y lo privado
Los espacios intermedios: entre lo público y lo privado








